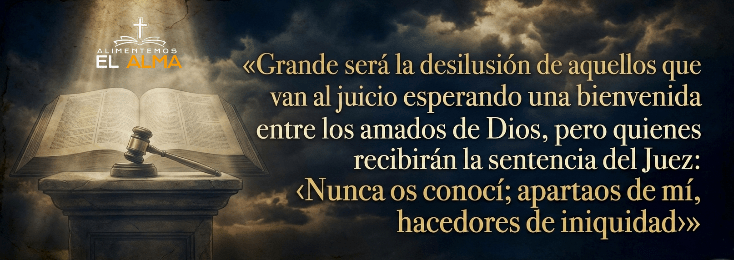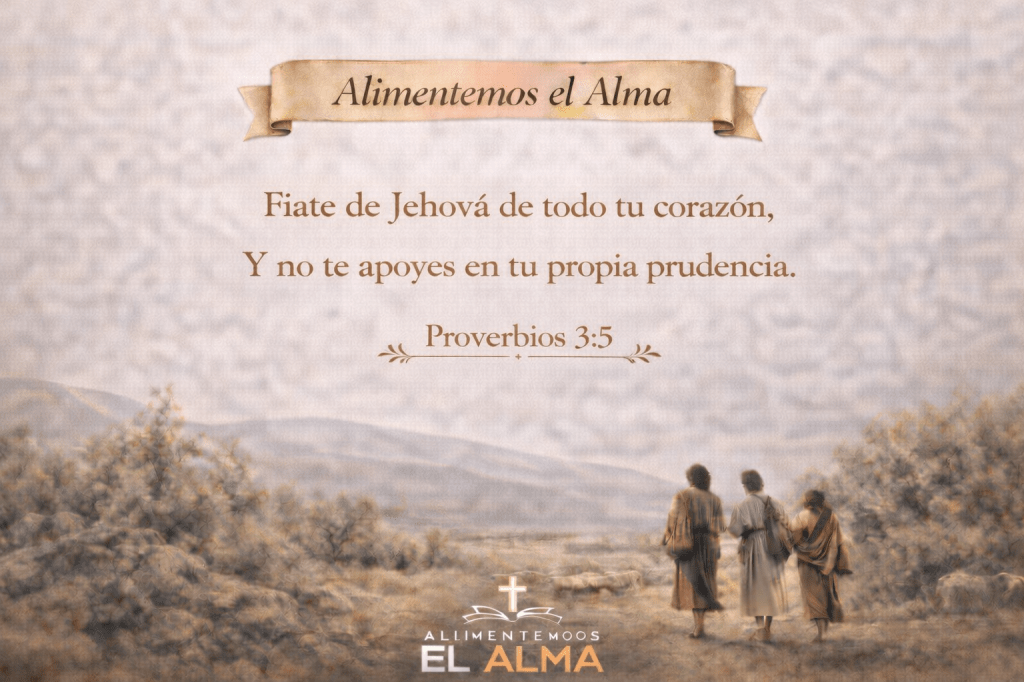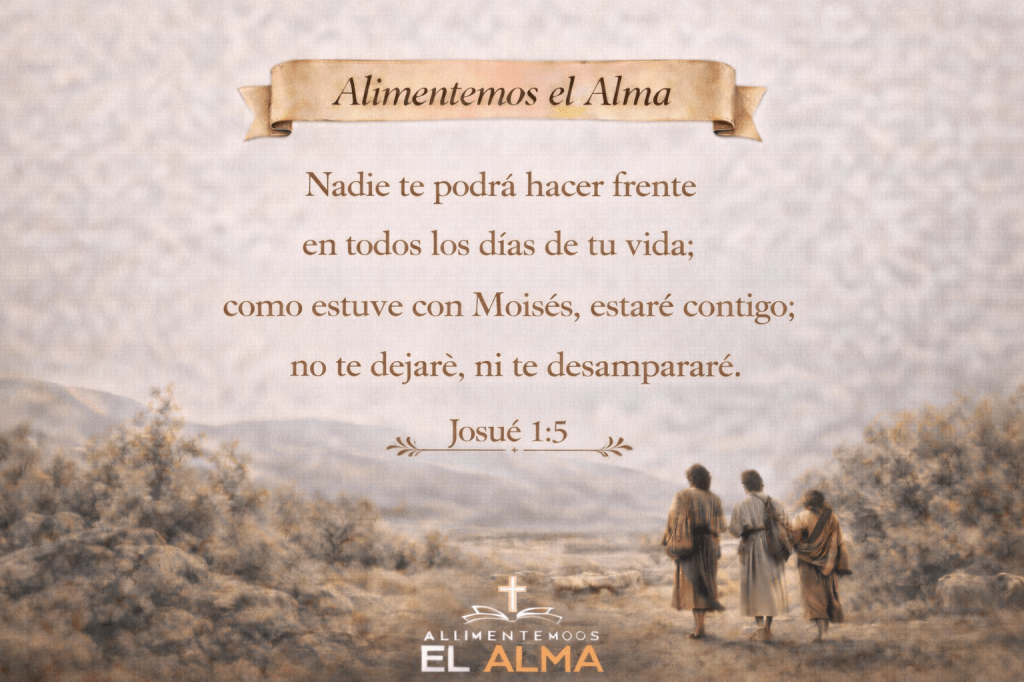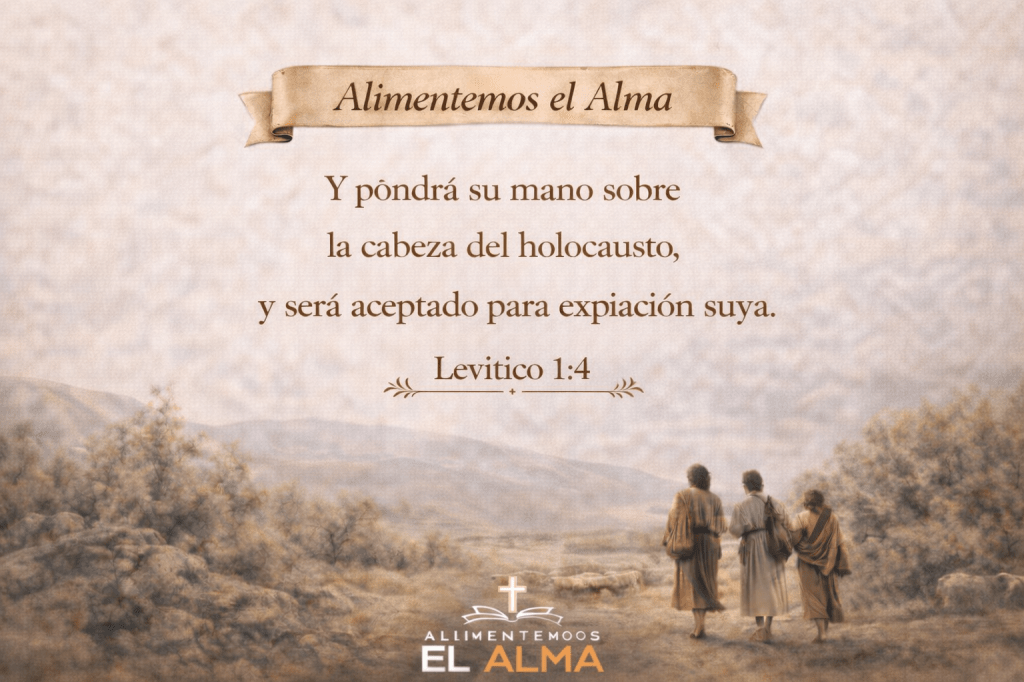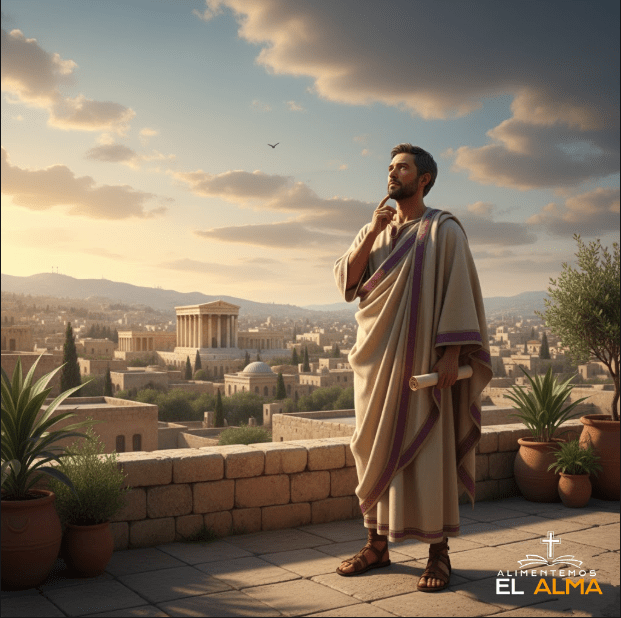El Verdadero Problema del Pecador | Salvador Gómez Dickson

CAPÍTULO 2
El Verdadero Problema del Pecador
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas 15:14–16
El reloj marcó las doce de la medianoche. La hermosura de sus vestidos desapareció; la gran carroza perdió su resplandor. El hijo de nuestra parábola volvió a convertirse en Cenicienta.
¿Dónde estaba la buena vida? ¿Qué pasó con el baile y los amigos? ¿Qué ocurrió con la independencia y el placer? El hechizo del pecado se había ido. La maldad se quitó la máscara y mostró su verdadero rostro. Detrás de la risa y de la algarabía se escondía la miseria de una vida sin Cristo. No había comprendido que el fin principal del hombre es “glorificar a Dios y gozar de Él por siempre” (Catecismo Menor de Westminster), que buscar la felicidad en cualquier otra fuente es como correr tras el viento.En esta sección de nuestro texto hay una lección que no podemos pasar por alto. La causa de la insatisfacción y la infelicidad del hijo pródigo no se encontraba en el padre ni en la casa de su padre; el problema era él mismo. El hombre trata de explicar la causa de su mal de mil maneras. Atribuye sus problemas al ambiente, a los demás, al trabajo, a la situación económica… a todo, menos a él. Si tan sólo tuviera el poder y la oportunidad, las cosas serían diferentes. Lo que éste ignoraba era que la enfermedad no estaba en la sábana.
Mirarse en un espejo con ojos honestos habría sido suficiente. Le revelaría el verdadero estado de su corazón. Mientras las cosas marchan viento en popa hay esperanzas de hallar la felicidad a nuestro modo. El descenso espiritual del hijo de nuestra historia, le impedía evaluarse a sí mismo correctamente. El problema estaba ahí todo el tiempo, pero no tenía ojos para verlo. Sus dificultades no comenzaron cuando el dinero se acabó o cuando sus amigos le abandonaron.
En nuestro capítulo anterior decíamos que el hijo de la parábola representa a todo hombre. Las personas no tienen necesariamente que derrochar los bienes materiales de sus padres para poder identificarse con nuestro personaje. Hay muchas cosas más envueltas en esto. Cristo nos muestra el corazón. Lo que hizo al reclamar su “libertad”, las actividades a las que se dedicó mientras estaba lejos de su padre y la condición tan baja a la que descendió, nos conduce a identificar las verdaderas características del pecador desde el punto de vista de Cristo.
El pecador es insensible
“¿Cómo se sentirá mi padre cuando le pida la herencia? ¿Qué efecto tendrá mi partida en su corazón?” Éstas no fueron preguntas que el hijo consideró. Nadie quisiera tener un hijo que le trate de este modo. Fue un gran acto de desconsideración. Estaba decidido a hacer su voluntad sin importar cómo se habría de sentir su padre.
Así nacemos todos en el pecado. Fuimos creados para amar a Dios con todo el corazón y para tener comunión con Él. Nos hizo y nos ha cuidado; ha sido bueno y misericordioso. Pero también le dijimos: “Dame la parte de los bienes que me corresponde.” También le hemos menospreciado; hemos echado a un lado Su Palabra y Sus consejos. Conscientemente hemos hecho lo contrario a Su voluntad. Hemos utilizado la vida y los recursos que Él nos ha dado para fines personales, sin importar cómo se sienta en Su corazón. “No aprobaron tener en cuenta a Dios” (Rom. 1:28).
El hijo ni siquiera se molestó en considerar cómo su decisión afectaría a su padre. Eso tiene su nombre: insensibilidad. Cada hombre conoce muchas cosas que no son del agrado de su esposa, y viceversa. Muchas heridas han sido causadas cuando hemos tomado la decisión de llevar esas cosas a cabo sin tomar en cuenta el efecto en nuestro cónyuge. ¿Y Dios? Muchos han representado al Señor como alguien sin sentimientos. Nada está más lejos de la realidad. La Biblia abunda en referencias a las emociones divinas. Dios se contrista y se duele cuando Su pueblo se desvía de Sus mandamientos. Su gozo por un pecador que se arrepiente se encuentra en perfecto contraste con su tristeza por un pecador extraviado. Cada vez que un hombre ignora, pisotea y transgrede la verdad revelada en la Palabra de Dios, es culpable de la misma insensibilidad del hijo pródigo.
El pecador es egoísta
Para hacer que sus sueños y anhelos fueran una realidad, nuestro personaje se vio en la necesidad de reclamar sus “derechos”. En su mente sólo había espacio para una persona, y esa persona era él. Podía esperar que esa herencia viniera a ser suya en el curso normal de los acontecimientos. Sin embargo, eso implicaba refrenar la sed insaciable de su alma por obtener y disfrutar del placer inmediato. El pecador piensa que es su derecho hacer lo que quiera con su vida. ¿Y es acaso esto cierto?
“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios” (Ecl. 11:9). No, el hombre no tiene derecho para hacer con su vida lo que quiera. Como creador, Dios es el dueño de la vida; le debemos nuestra existencia y somos responsables de lo que pensamos, decimos y hacemos ante Él.
Dios nos ha provisto abundantemente, mucho más allá de lo que merecemos. Pero en lugar de permitir que las muestras de Su bondad nos acerquen a Él, decidimos tomar un camino diferente en nuestra búsqueda de la felicidad. Cada cual piensa tomar su propio camino hacia lo que cree es la felicidad. Pero lo cierto es que la Biblia no contempla que el hombre sea feliz fuera de Dios. Cada vez que usted la busca haciendo su voluntad en contra de la de Dios, está cometiendo el mismo acto de egoísmo del hijo pródigo—está pensando solamente en sí mismo. ¿Dónde está Dios en sus pensamientos?
Espero que para este momento esté de acuerdo con el punto de que el hijo pródigo nos representa a todos. “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom. 3:23). Hay muchos que no quieren ver a nadie —ni a Dios— intervenir con sus planes. No desean saber lo que la Biblia dice acerca de ellos; no quieren que alguien más les diga lo que tienen que hacer. Algo similar fue lo que hizo el hijo pródigo. En su egoísmo, no quería que nadie estorbara sus deseos, ni siquiera la persona que más amor le había demostrado: su padre.
Si los pecadores supieran, si tan sólo pudieran conocer las buenas intenciones que Dios tiene para con ellos, otra sería la moneda con que le pagarían. Nadie puede hacerles mayor bien, que aquel que Dios les puede brindar. Y aun así, prefieren echarle a un lado. Sus intereses personales están primero.
El pecador está muerto
Las dos características anteriores son una realidad en la vida de todo pecador, porque los dos rasgos siguientes las generan indefectiblemente. El hombre es insensible y egoísta porque está muerto y perdido.
Observe las palabras del padre cuando expresa los motivos para celebrar el regreso de su hijo: “Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido” (v. 24). Después de la introducción del pecado en el mundo, el hombre, estando vivo, se encuentra espiritualmente muerto.
La advertencia clara y precisa que Dios le dio al hombre en el huerto fue: “Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Gén. 2:17). Adán no prestó la debida atención a la advertencia, y murió. Ahora estaba físicamente vivo, pero muerto e insensible a las realidades espirituales. Tal como la muerte significa el cese de nuestra participación en los eventos de la vida, para el pecador es imposible asimilar y participar de las realidades celestiales. En contraste con el hombre espiritual (aquel que tiene al Espíritu morando en él), “el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Cor. 2:14).
Con el fin de que entendamos esta realidad es que el Maestro pone tales palabras en la boca del padre de nuestra parábola. Es como si el padre dijera: “Mi hijo estaba muerto a las realidades espirituales, a la voluntad del Señor; pero he aquí que ahora vive. Dios le transformó.” Y eso es lo que ocurre con todo pecador al ser rescatado por la maravillosa gracia de Cristo. Es una especie de resurrección. Un alma imposibilitada de participar en el mundo de la comunión con Dios, ajena a Cristo y a sus promesas, por primera vez es despertada y llevada a tener una relación armoniosa con el Señor. La Biblia describe este fenómeno que se produce como una reconciliación. Ese estado de muerte espiritual es más que una mera inexistencia; es un estado de enemistad con Dios. El pecado había hecho separación entre Él y nosotros; y de ahí nos rescata por su bendita gracia.
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo… haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” (Efesios 1:1–3). Piense en esto: hijos de ira, hijos de ira, hijos de ira. Todos hemos pecado y somos merecedores de la ira de Dios. Le hemos ignorado y ofendido; somos los culpables de habernos acarreado la ira de Dios, y sin embargo, Él toma la iniciativa para salvar al hombre. Observe cómo continúa el texto:
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo” (vv. 4–5). ¡Gloria al Señor! Este texto puede decir lo mismo de usted, con tan sólo buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llámele, en tanto está cercano. Busque a Cristo y vivirá, tal y como ocurrió con el hijo pródigo: “Mi hijo muerto era, y ha revivido.”
El pecador está perdido
El hombre en pecado no es descrito únicamente como muerto, sino también como perdido. “Mi hijo… se había perdido, y es hallado” (Lucas 15:24). Cuando el hombre buscó independencia de Dios, murió espiritualmente. Cuando el hombre decidió ir tras el placer olvidándose de Dios, se perdió.
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).
¿Sabe usted lo que es estar perdido? ¿Alguna vez se ha extraviado en un lugar desconocido? ¡Es algo terrible! Pero estar perdido y no saberlo es todavía peor. Por lo menos en el primer caso la persona está consciente de que necesita resolver su situación. ¿Ha estado alguna vez perdido con una persona que no le gusta pedir ayuda? La persona se empecina en pensar que puede volver a encontrar la ruta de regreso, tornándose la situación cada vez peor.
Así es el hombre en el pecado. Está perdido. Está lejos de Dios y cree que por sí mismo puede tomar el camino al cielo. Lo interesante en la parábola es que el padre habla de su hijo como siendo hallado. Es Dios, y únicamente Él por medio de Su Palabra, quien nos ofrece la orientación y guía para encontrar la vía para llegar al cielo. Si todavía usted no ha encontrado el camino, déjese guiar por la Biblia y encontrará la senda de la vida eterna.
El hijo pródigo estaba vacío. Se encontraba en una situación de hambre y miseria, de locura y muerte; de perdición y esclavitud; pero él no lo sabía. Todo esto era una realidad mucho antes de salir de su casa. El problema no comenzó cuando se fue. Ya de antes la insensibilidad y el egoísmo habían atrapado su corazón, porque estaba perdido y muerto en sus delitos y pecados. Nuestro problema no es únicamente lo que hemos hecho, es lo que somos: pecadores.
Al relatar esta historia, es evidente que Cristo quería impresionar a sus oyentes con la realidad de la maldición y la miseria del pecado. ¿Qué piensa usted de él? No espere que el reloj de la oportunidad le marque las doce. Busque a Cristo antes que se deshaga el hechizo del pecado.
Dios envió al Mesías a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo vino a buscar y a salvar a usted?
Dickson, S. G. (2010). Amigo de Pecadores: El Abrazo Perdonador de Dios en Acción (pp. 11-19). Salvador Gómez Dickson.